Agricultura urbana en países desarrollados
El sistema alimentario en el mundo está roto. Algunas personas no tienen suficiente comida, y otras tienen de más. Mientras diversas crisis alrededor del mundo han originado el desarrollo de la Agricultura Urbana (AU) como una estrategia de supervivencia (como veremos después), los huertos urbanos se están expandiendo en países desarrollados que no sufren de escasez de alimentos generalizada en la población. En este sentido, la problemática de la seguridad alimentaria en cuanto al aspecto de calidad de los alimentos creemos, es lo que ha originado el boom de la AU. Muchos pobladores del primer mundo atribuyen el surgimiento de enfermedades degenerativas (cáncer, diabetes, esclerosis y otras) al incremento en su prevalencia a los residuos peligrosos contenidos en los productos de la agricultura industrializada (pesticidas, hormonas, promotores de crecimiento, antibióticos, etc.).
De esta manera, sectores de habitantes de países desarrollados han optado por producir alimentos usando los espacios de la ciudad para de alguna manera garantizar, al menos en parte, el requisito de calidad en la alimentación. Por otro lado, estos países cuentan con recursos, tecnología, educación, entre muchos otros factores, que han permitido grandes ejemplos de éxito en proyectos de AU. Por ejemplo, en Inglaterra se encuentra la primera ciudad que para el 2018 tiene planeado ser una de las primeras en llegar a conseguir la autosuficiencia alimentaria en el mundo. Todmorden es una pequeña ciudad, de alrededor de 15 mil habitantes, ubicada en el condado de West Yorkshire en Inglaterra. Desde 2008 sus habitantes cultivan sus propios alimentos como parte de un proyecto llamado “Incredible Edible” (Increíble Comestible), según el cual está permitido cultivar en áreas comunes vegetales, frutas, hierbas (aromáticas y medicinales) para el consumo de cualquiera de sus habitantes, e incluso de sus visitantes.
El proyecto de “Incredible Edible” se ha convertido en un referente mundial. Sus habitantes luchan para que las entidades públicas prioricen la compra de alimentos locales, presionan a los políticos para que liberen las tierras para el cultivo, incorporan sistemas planificados para el reparto de las hortalizas e incluso hacen que el cultivo sea el indicador local de bienestar. En la actualidad, Todmorden tiene una cuota de empleo superior a cualquier otro pueblo del norte de Inglaterra, la gente ha recuperado la sensación de pertenencia a la comunidad y de lucha por las causas comunes.

En ciudades más grandes con millones de habitantes, un proyecto como el de Todmorden sería poco viable de lograr, sin embargo, en ciudades grandes de países desarrollados están surgiendo muchos grupos y proyectos de AU que están diseminando la idea de cultivar en las ciudades. Por ejemplo ciudades como Vancouver, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Berlín, Amsterdam, Madrid, Tokio, entre otras, se ha visto mucha iniciativa por producir alimentos. En Japón, por ejemplo, se ha logrado que aproximadamente el 33% del total de la producción agrícola sea generada por la AU. Los agricultores urbanos representan actualmente el 25% de los agricultores en Japón y se ha demostrado que son más productivos que sus contrapartes rurales. Según datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, los campos urbanos son el tipo de agricultura más productivo en términos de valor económico (quizás por reducir el costo por transporte de alimentos) por unidad de superficie siendo así la AU dos veces más rentable que la intermontañosa y un 10% más que la rural. Incluso en Tokio (13.157,000 habitantes), una de las ciudades más grandes y congestionadas del mundo, la agricultura local produce suficientes verduras para alimentar potencialmente a más de 700.000 habitantes. Aunque esto implica apenas cubrir los requerimientos alimenticios para aproximadamente el 5% de la población de esta ciudad la tendencia va incrementando.
También existen casos como el de Detroit en Estados Unidos, que a pesar de estar en un país de primer mundo, es una ciudad que desde hace varias décadas ha perdido muchos habitantes por diversos problemas políticos y económicos, y hoy en día está floreciendo de nuevo en gran parte gracias a la AU. Detroit es una gran ciudad que actualmente tiene aproximadamente 701,000 habitantes (¡lo que cubre la AU en Tokio!), pero que fue diseñada y posee la infraestructura urbana para más de 2 millones. Desde 1950 la población se redujo en un 61% y durante los últimos años el número de viviendas vacantes se duplicó, provocando una ciudad con una masiva cantidad de terrenos abandonados, una alta tasa de desempleo y una población desmoralizada. El plan que se ha propuesto para esta ciudad por parte del gobierno es utilizar los espacios abandonados para crear áreas verdes, entre ellas huertos urbanos, y desarrollar una cadena de comercialización de alimentos que vincule los huertos urbanos a los mercados agrícolas locales y las granjas urbanas a los sistemas alimenticios de mayor escala. Estas iniciativas han permitido una cohesión en la población y un aumento en la confianza entre las personas, disminuyendo los índices de delitos.
Agricultura urbana en países en vías de desarrollo

En contraste con los países más desarrollados que buscan calidad en la alimentación, la AU en países poco desarrollados se ha convertido en una estrategia, tanto independiente como institucional, que ha contribuido a la seguridad alimentaria en términos de acceso a los alimentos y combate a la desnutrición. En países latinoamericanos, donde las cifras del hambre son alarmantes, la AU ha servido como refugio alimentario y laboral de la población más vulnerable económica y socialmente hablando. De acuerdo a datos de la FAO, en América Latina y el Caribe, la producción familiar puede llegar a representar entre el 27% y el 67% de la producción alimentaria en diferentes países, y entre el 57% y el 77% del empleo agrícola de la región. No obstante su sentido actual de supervivencia, el desarrollo de la AU en cada país en vías de desarrollo, ha surgido como respuesta emergente a diferentes presiones sociales, ambientales, económicas y políticas con características particulares para cada país.
Por ejemplo, en Cuba, a raíz del bloqueo económico instaurado por Estados Unidos y del declive del bloque socialista, en 1987, se inició un movimiento popular de producción de alimentos que posteriormente derivó en el Programa Integral de Agricultura Urbana y Suburbana fortalecido por el gobierno a través del Ministerio de Agricultura, con la participación de 16 instituciones científicas y otros seis Ministerios, los cuales trazan anualmente las líneas estratégicas del desarrollo agrícola del país. Además, como respuesta en contra de la “Revolución verde” (serie de iniciativas agrícolas impulsadas por los gobiernos entre 1940 y 1960 en países en vías de desarrollo, para impulsar la agricultura que trajo desastrosas consecuencias para el medio ambiente), en Cuba se desarrolló un programa productivo de manejo agroecológico libre de pesticidas. Esto les permitió alcanzar altos niveles de soberanía alimentaria al producir sus propias semillas con sus propios recursos agrupando a 147 unidades productivas, las cuales mantienen una red de semillas con nuevas variedades. Estas unidades en conjunto han logrado sustituir el 74% de las importaciones de semillas de lechuga, el 50% de rábano y 80% de acelga china, con un ahorro anual de US $280,500 por estos tres cultivos. Por otro lado, la limitación de transporte a grandes distancias por la falta de combustible ha favorecido la organización local de un alto número de productores a nivel de barrio, los cuales son sitios de interés de asociaciones y cooperativas que impulsan la sociabilización de las tecnologías agroecológicas. En particular, estos productores reciben capacitación y apoyo en la comercialización de sus productos en granjas municipales las cuales están ubicadas a no más de cinco kilómetros de distancia en donde distribuyen y venden sus productos. En estos sitios de interés también participan niños y jóvenes quienes reciben la capacitación para el manejo agroecológico en la producción de alimentos. Actualmente, Cuba ha logrado un alto grado de seguridad y soberanía alimentaria, y ha establecido convenios de colaboración internacional para el desarrollo de la AU en países como México, Colombia, Venezuela y otras islas caribeñas. Resulta entonces, muy importante resaltar que Cuba es el único país en América Latina que satisface los requerimientos mínimos de consumo diario de frutas y hortalizas establecidas por la FAO.

Mientras la AU se generó en Cuba por respuesta a presiones externas, en Colombia ha respondido a problemas internos. Este país ha empleado la AU para mitigar los efectos colaterales que el conflicto armado que enfrentan desde hace 50 años ha provocado. Este conflicto en conjunto con desastres naturales han forzado a más de 250,000 personas a migrar del campo a la ciudad dando lugar a barrios de alta marginación y alto riesgo de violencia. En particular la AU se ha utilizado no sólo para favorecer la seguridad alimentaria del país, sino también para estabilizar a las comunidades en conflicto permanente, restablecer el tejido social inexistente y/o fragmentado, así como mejorar el ambiente y el uso de los recursos naturales (Proyecto de ley 128 de 2010). Uno de los programas más importantes a nivel gubernamental ha sido “Bogotá sin hambre”. Este programa ha capacitado técnicamente a miles de habitantes de la ciudad organizados en unidades productivas agrícolas. Es importante resaltar que el impulso de este tipo de proyectos en Colombia han sido articulados utilizando varios programas e instituciones como el programa de Viviendas Sustentables, con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que atienden a los niños y adolescentes en riesgo de violencia.
Por su parte Argentina también utilizó la AU ante la crisis financiera del 2001 generada por las malas decisiones económicas de una cínica y abusiva clase política. El principal programa en Argentina de AU fue “Pro-huerta” que actualmente beneficia a 3.5 millones de personas y ocupa a 700 técnicos, 19,000 promotores y 9,600 instituciones, entre ellas primarias en zonas socialmente críticas. Actualmente este programa cubre el 88% de los municipios del país y ha sido tan exitoso que se ha implementado en Haití después del terremoto del 2010, en donde para 2012 se esperaba que los beneficiarios serían 220 mil personas.
A pesar de que varios países pueden considerarse libres de crisis esa perspectiva suele ser solamente de la clase política y de la económicamente mejor acomodada. El impulso que Chile ha generado en términos de AU surgió por causas parecidas a las que vivimos en México: crecimiento de la mancha urbana, abandono de tierras agrícolas, el aumento de cinturones de miseria, espacios abandonados dentro de las ciudades, encarecimiento de los alimentos, entre otros. Lo interesante de la iniciativa de Chile es la organización de la Red de Agricultura Urbana (RAU) que funciona como una ONG conformada por 31 socios fundadores que incluye técnicos, profesionales, aficionados y gente con experiencia en huertos. En particular buscan promover la AU utilizando un esquema de redes empleando las tecnologías actuales. Actualmente cuentan con 39 huertos ubicados en Santiago por medio de SIG (sistema de información geográfico). Según un estudio de la FAO realizado a finales de 2010 en cuatro comunas de Santiago de Chile (Las Condes, El Bosque, La Pintana y La Reina), existen 14 proyectos de AU, que involucran a más de 1000 familias relacionadas en actividades de huertas recreativas, de producción de alimentos para autoconsumo y venta de excedentes.
¿Cómo vamos en México?
En México, un país donde el 23.3% de la población (27 millones) vive en pobreza alimentaria y el 12% con desnutrición crónica, la AU apenas ha comenzado a tener un amplio impulso. No obstante la antigüedad milenaria de esta práctica, en nuestro país actualmente es utilizada en gran medida por gente que migra del campo a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida estableciéndose en las periferias de éstas. En general, en México, el cambio en las políticas públicas relacionadas con el apoyo al campo, las reformas a las leyes de tenencia de la tierra, así como la implementación de tratados de libre comercio combinada con una falta de apoyo al fortalecimiento del mercado interno, la apertura a la entrada masiva de corporativos internacionales como Wal-Mart, y la violencia asociada con el narcotráfico, han ocasionado que los campesinos dejen de producir alimentos y han generado un alto índice de migración del campo a las ciudades y a Estados Unidos. Se estima que diariamente migran 1000 personas nuevas al Distrito Federal, que llegan sin casa ni oportunidades laborales ni económicas y buscan servicios de salud, de alimento, de educación y de vivienda. Con estas personas, anteriormente agricultores, también ha migrado el conocimiento y los saberes del cultivo de la tierra. Sin embargo, es poco frecuente que dicho conocimiento se considere como un capital para generar recursos cuando en realidad el migrante busca insertarse en el mercado laboral de la ciudad.

Paralelamente, el campo se ha sumido en la pobreza y abandono o en la siembra de droga. En este contexto, se han integrado políticas públicas de fomento a la producción de alimentos en zonas urbanas y periurbanas. Uno de los más importantes es el impulsado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal (SEDEREC), que busca entre otras cosas, la producción agrícola intensiva en la ciudad. El Programa de Agricultura Urbana en el DF otorga créditos a las personas u organizaciones que así lo soliciten, y ha beneficiado desde sus inicios a 8000 productores quienes han recibido capacitación y crédito para su infraestructura. Este programa “pretende satisfacer las necesidades alimentarias para autoconsumo y generar excedentes para venta en los mercados locales, teniendo como acción estratégica la inversión en infraestructura productiva y acompañamiento en asesoría especializada a las unidades de producción, así como la capacitación constante en temas de producción agropecuaria y acciones que favorecen al medio ambiente”. El resultado total y el impacto del programa, así como sus desafíos y limitaciones, los trataremos en otro momento, no obstante, es importante resaltar que muchas de las personas beneficiarias de dicho programa, no son necesariamente las más vulnerables o necesitadas en términos de seguridad alimentaria. Por allí quedan aquellas personas marginadas que han llegado a las ciudades durante los últimos 50 años, a quienes también deberían ir dirigidos estos esfuerzos. Ellos, en paralelo a los programas gubernamentales, siguen a su manera y con los recursos locales, desarrollando una gran parte de la AU del Distrito Federal. Como nota, la FAO en México aún no desarrolla programas específicos para AU en grandes ciudades (mayores a 5000 habitantes).
Consideraciones finales
Un hecho irrefutable es que el crecimiento poblacional seguirá incrementando, que la distribución de alimentos muy probablemente seguirá siendo desigual y que, conforme se acentúa la falta de recursos, la competencia entre entidades sociales (individuos, familias, manzanas, colonias, grupos sociales, etc.) muy probablemente incrementará. La AU se puede practicar o implementar por diferentes objetivos y razones, y cualquiera de ellas es más que bienvenida. Incluso la moda que se ha generado en la clase alta y media de las ciudades por este tipo de práctica ha ayudado a difundir la AU en medios masivos, claro, recurriendo a la vieja construcción de estereotipos. Por ejemplo, en la telenovela mexicana “Soy tu fan” uno de los personajes principales produce y vende productos orgánicos en la ciudad. Sin importar desde donde se aborde la AU creemos que en todo momento tiene el potencial para ser una práctica liberadora. Esta práctica logra trascender el estado psicológico de “espera, queja e inmovilidad” generada por la creencia de que “el día en que se resuelvan los problemas estaremos mejor” ya que la AU te conecta con la acción de cultivar tu soberanía alimentaria y el tejido social.

Es interesante notar cómo el desarrollo de importantes urbes ha estado asociado a esta práctica y cómo los gobiernos han utilizado esta estrategia para asegurar una estabilidad social, política y económica en momentos complicados o de crisis. Lamentablemente aunque está demostrada la eficacia y el impacto positivo de la AU, se han necesitado eventos catastróficos o crisis muy llamativas para que se apoye de manera institucional y académica esta estrategia básica de supervivencia. Es por esta razón que probablemente en un futuro no muy lejano esta herramienta comience a figurar en el discurso político de la mano de palabras como “sustentabilidad”, “ecología”, “verde” etc. y comience a servir como una herramienta más de control político enfilada a generar votos y beneficios partidistas. Usarla de esta manera claramente minaría la naturaleza de cohesión social que tiene esta práctica. Pero, y ¿por qué esperar a las crisis? ¿Por qué no usar esta estrategia siempre? ¿Qué poder más grande podría tener una persona que tener el conocimiento para generar su propia soberanía alimentaria? La agricultura urbana es en sí misma una práctica orgánica. Es capaz de evolucionar y adaptarse en diferentes contextos ambientales, culturales y económicos, estéticos y políticos, lo que la hace una herramienta de desarrollo social abierta y enraizada en la creatividad del ser humano.
Fuentes de información
MEMORIAS Seminario Internacional de Agricultura Urbana y Periurbana Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Instituto Nacional de Investigaciones Fundamentales de la Agricultura Tropical “Alejandro Humboldt” (INIFAT). Evento colateral en el IV Congreso de Agricultura Tropical
Convención Trópico. La Habana, Cuba 14 al 17 de mayo de 2012
González Pozo, A (coord). 2010. Las Chinampas de Xochimilco al despuntar el siglo XXI: inicio de su catalogación. UAM-X. 279 Págs.
http://www.desarrollosocial.gob.ar/novedades/NoticiasRelacionadas.aspx?idseccion=40&s=Pro HuertaSmit, J., Nasr, J. y Ratta, A. 2001. Urban Agriculture: Food, Jobs and Sustainable Cities. United Nations Development Programme. 331. Págs.
http://www.desarrollosocial.gob.ar/novedades/NoticiasRelacionadas.aspx?idseccion=40&s=Pro Huerta
http://www.desarrollosocial.gob.ar/novedades/NoticiasRelacionadas.aspx?idseccion=40&s=Pro%20Huerta
http://www.fao.org/agronoticias/agro-noticias/detalle/es/c/167718/
http://www.nl.gob.mx/?P=aa_huertos
http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/2012/protrans/pesa/Paginas/Descripción.aspx
http://redagriculturaurbana.com
http://unu.edu/publications/articles/japan-s-urban-agriculture-what-does-the-future-hold.html
http://www.freep.com/article/20130520/NEWS01/305200021/urban-gardening-detroit
http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/es/
http://www.viacampesina.org/es/
http://www.accioncontraelhambre.org/
http://unu.edu/publications/articles/japan-s-urban-agriculture-what-does-the-future-hold.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/840091.html
http://www.earthlypursuits.com/VictoryGardHandbook/VGHv.htm
http://thp.org.mx/mas-informacion/datos-de-hambre-y-pobreza/
http://sidewalksprouts.wordpress.com/history/vg/
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-944.htm

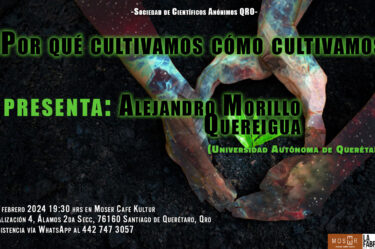
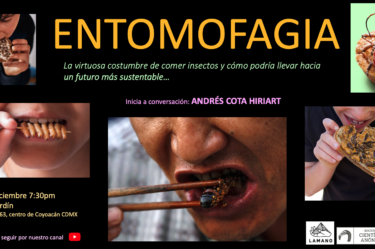

Sin comentarios