Nunca en la historia de la humanidad ha sido más fácil obtener conocimientos sobre cualquier tema, por críptico que sea. La World Wide Web, nos ha acostumbrado, en unos cuantos años, a estar tan informados como nuestra curiosidad y nuestro tiempo lo permitan. Todos conocemos todo tipo de cosas. Por ejemplo, no es difícil averiguar en internet cuándo apareció por primera vez Pluto, el perro de Mickey Mouse. Lo que resulta difícil es decir en qué consiste tener ese conocimiento, ¿qué es eso? ¿qué poseemos cuando obtenemos ese conocimiento? El asunto no es menor pues la capacidad de adquirir conocimiento ha sido central en la supervivencia (y reproducción desmedida) del Homo sapiens.
Lo primero es reconocer que en realidad estamos hablando de una familia de términos relacionados pero que no significan lo mismo. Por ejemplo, uno puede conocer el proceso mediante el cual se obtiene un resultado, pero ser incapaz de obtenerlo; es decir, no es lo mismo conocer el proceso que saber aplicarlo. Además, uno puede conocer el proceso, saber aplicarlo y no conocer la explicación de porqué ese proceso genera tal resultado. Por ejemplo cuando nos enseñaron a andar en bicicleta, nos explicaron que había que pedalear y, en caso de inclinarnos hacia algún lado, dirigir el artefacto en dirección de la caída: “Si te inclinas a la izquierda, da vuelta a la izquierda para recobrar la vertical”. Es decir, primero aprendimos el procedimiento, pero no sabíamos aplicarlo y con frecuencia el costo fue una o varias rodillas raspadas. Sin embargo después de los primeros intentos, el asunto se vuelve automático y casi todos aprendemos no sólo el procedimiento sino también a aplicarlo. Andamos en bici, pero casi nadie sabe cómo interactúan las fuerzas físicas que nos permiten transportarnos sobre dos llantas delgadas. (Por cierto, el tema de las bicicletas y su equilibrio será objeto de un artículo futuro).
Para colmo, en español tenemos las palabras “conocer” y “saber” que en algunos casos son sinónimas y en otros no, pero no es fácil formular la regla general que nos indique cuándo usar una y cuándo la otra. Por ejemplo, no es lo mismo saber cocinar que conocer sobre cocina pero, por otro lado, una persona sabia es aquella que ha acumulado un gran número de conocimientos. (En inglés el problema desaparece porque tanto “saber” como “conocimiento” se traducen como “knowledge”.) Para éste artículo trataré la relación entre “saber” y “conocer” como si fuera prístina porque me parece que no hay nada de importancia filosófica en ella; simplemente utilizaré el término adecuado en cada contexto.


Generalizando el ejemplo de la bici, podemos distinguir entre saber cómo hacer algo, saber hacerlo, y saber qué sucede y por qué sucede lo que sucede cuando lo hacemos. Los primeros son conocimientos prácticos, los segundos son habilidades y los terceros son conocimientos que describen o explican. Simplificando las cosas, podemos decir que el conocimiento práctico se expresa en oraciones imperativas. Son instrucciones que si se siguen correctamente, producen un resultado. Las habilidades no se expresan sino que se ejecutan, o en todo caso, se muestran; son acciones, no objetos lingüísticos. Los conocimientos que nos dicen cómo y porqué suceden las cosas, se expresan en oraciones indicativas normales del tipo “Hay una lagartija en el jardín” o “A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, en sentido contrario”.
Cuando se habla de teoría del conocimiento, normalmente se reduce el campo de interés al tercer tipo de conocimiento que he mencionado, aquel que describe y explica, más que al conocimiento práctico que instruye. Es decir, el interés central de la epistemología ha sido el conocimiento proposicional.
Esto se debe en parte a que toda instrucción se puede convertir en una oración indicativa que expresa una proposición. Por ejemplo, una receta de cocina para un pastel que empieza diciendo “Ciérnase la harina en un recipiente hondo”, continúa diciendo, “Agréguense dos huevos” y termina diciendo “Hornear durante 45 minutos a 375°F” puede convertirse en una proposición de este tipo: “Sí se cierne la harina en un recipiente hondo, se agregan dos huevos (…) y se hornea durante 45 minutos a 475°F, se obtiene un pastel”. Es una proposición larga, pero proposición al fin. La diferencia es que la receta de cocina normal, se ejecuta, se obedece, mientras que la proposición condicional no se obedece pero es verdadera (si la receta es buena). Nótese que en sentido opuesto no funciona igual. No toda proposición verdadera puede convertirse directamente en una instrucción: “La catedral de la ciudad de México empezó a hundirse antes de ser terminada” es una proposición verdadera pero no hay una instrucción correspondiente. Así, en epistemología, el conocimiento proposicional se toma como el primario. Es importante aclarar que el conocimiento proposicional no es primario en el sentido sicológico, es decir, nadie supone que primero aprendemos la proposición y después aprendemos cómo hacer las cosas. Tampoco se supone que el conocimiento proposicional sea históricamente previo, es claro que la humanidad con frecuencia ha sabido cómo hacer cosas antes de traducirlas a proposiciones verdaderas. El conocimiento proposicional es primario en el sentido analítico, es decir, podemos analizar los otros tipos de conocimiento en términos del conocimiento proposicional.
Una vez acotado el campo podemos preguntar qué es el conocimiento, recordando siempre que nos reducimos, por razones metodológicas, al conocimiento que se expresa por medio de proposiciones u oraciones indicativas.
Lo primero que tenemos que averiguar es el tipo de objeto que es el conocimiento, o dicho de otra manera queremos averiguar qué es aquello que se expresa por medio de proposiciones. No es difícil determinar que para que yo tenga un conocimiento necesito pensarlo o haberlo pensado. “La luz que emite el Sol tarda aproximadamente ocho minutos en llegar a la Tierra.” Esto es algo que puedo saber o no saber, pero si lo sé, es porque lo he leído u oído en algún lado, o incluso porque lo determiné experimentalmente, pero de alguna manera, en algún momento entró en mi mente. Si nunca lo he pensado, nunca he tenido la información y por lo tanto no lo sé. Lo primero que podemos afirmar es que el conocimiento es un estado mental.
Se puede objetar que con frecuencia hablamos del conocimiento de la humanidad, sin embargo quien tiene estados mentales son los humanos, pero no la humanidad, pues no existe una mente colectiva. Esto es correcto, sin embargo, “el conocimiento de la humanidad” es fácilmente reducible al conjunto de conocimientos personales (estados mentales) que se han acumulado. Es decir, el sentido de conocimiento como estado mental es primario nuevamente por razones metodológicas.

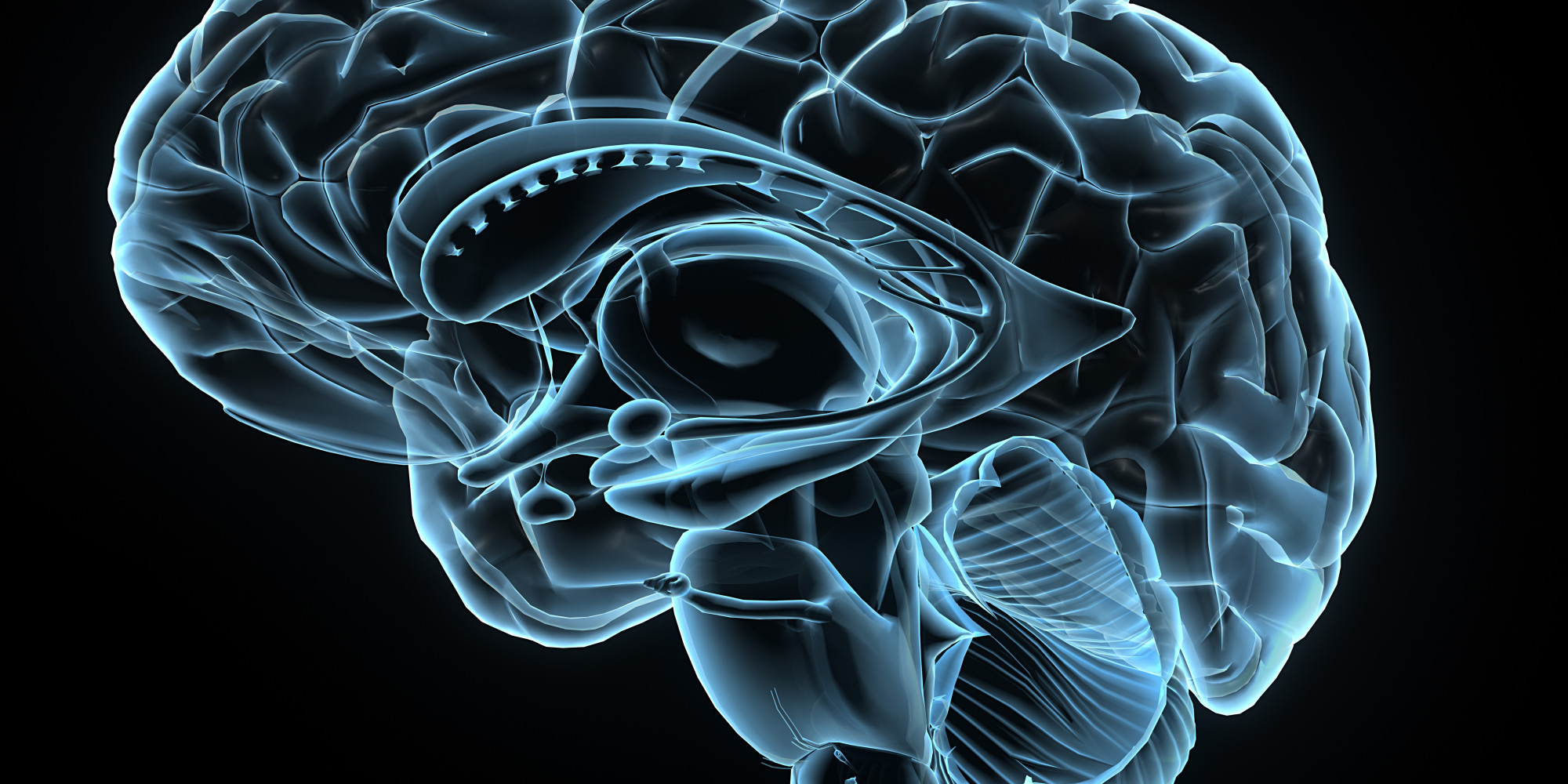
Continuamos entonces con la conclusión de que el conocimiento es un estado mental; la siguiente tarea es determinar qué tipo de estado mentales es. Supongamos que yo sé que las calabazas se comen. Normalmente, esto quiere decir que si alguien me pregunta si las calabazas se comen, yo tenderé a asentir si tengo la intención de ser sincero. Ahora bien, precisamente eso, la tendencia a asentir a X sinceramente, es como se define las creencias. Es decir, para saber X necesito creer que X.
Alguien podría objetar que algo ya salió mal con nuestra exploración, pues yo no necesito creer algo para saberlo. La objeción podría decir algo como lo siguiente:
“Regresemos al ejemplo del tiempo que tarda en llegar la luz del Sol hasta la Tierra. Si un astrónomo me da el dato de que son ocho minutos, pero yo no le creo porque me parece que llega instantáneamente, puedo saber que tarda ocho minutos sin creerlo. Si me pusieran un examen podría yo contestar que tarda ocho minutos y tener bien la respuesta, pero creer que llega instantáneamente.”
Sin embargo la objeción es incorrecta; es importante no confundirse. Lo que sabe el personaje de la objeción es que “el astrónomo cree que la luz tarda aproximadamente ocho minutos del Sol a la Tierra” pero no sabe que “la luz tarda aproximadamente ocho minutos del Sol a la Tierra”. Responder bien el examen se debe a que el personaje que objeta sabe lo que cree el astrónomo. Pero saber lo que cree un astrónomo no es lo mismo que saberlo uno mismo. Si el personaje de la objeción tuviera que actuar sinceramente, actuaría como si la luz llegara instantáneamente y por lo tanto no tiene el conocimiento pertinente, aun cuando sepa que otros opinan que no llega instantáneamente. No es lo mismo “saber que A cree X” que “saber que X”.
Existe otra posible confusión que debemos despejar. En algunos contextos la palabra “creencia” tiene una connotación negativa; se toma como sinónimo de afirmar algo sin tener suficiente evidencia para afirmarlo. Expresiones como “yo creo en los fantasmas” o “yo creo en la acupuntura” le dan a la palabra “creencia” ese aire de afirmación injustificada. Sin embargo dada la definición de “creencia” citada arriba, debería quedar claro que ese no es el sentido en el que estoy usando la palabra “creencia”. Creer algo, en el sentido usado aquí, es simplemente un estado mental que consiste en tener la tendencia a concordar y a actuar en consecuencia independientemente de si está uno justificado para creerlo o no. La justificación es otra cosa y no entra en el significado de la palabra
Entonces el conocimiento es un objeto mental, y específicamente, una creencia que se expresa en oraciones indicativas. El siguiente paso es determinar cuáles son las propiedades que distinguen al conocimiento de otras creencias. La primera propiedad que viene a la mente es que el conocimiento debe ser una creencia verdadera. Mucha gente cree que las estaciones del año se deben a que la órbita de la Tierra es elíptica y el sol está más cerca en verano y más lejos en invierno. Esto es falso, las estaciones del año se deben a la inclinación del eje de la tierra. Por lo tanto quien crea que se deben a la órbita elíptica no sabe a qué se deben la estaciones del año porque su creencia es falsa. Por supuesto, puede estar convencido de que sabe a qué se deben las estaciones del año pero, dado que lo que cree es falso, no lo sabe.
Hasta aquí hemos determinado que el conocimiento (en su sentido metodológicamente primario) es un estado mental, una creencia, y además, su contenido es verdadero. Sin embargo esto no basta. Supongamos que un evangelista mesiánico predice que el mundo se va a acabar el 04/02/2040 porque ese día él cumpliría cien años y le parece una buena fecha para que llegue el apocalipsis. Supongamos además que, de modo totalmente independiente, un asteroide destruye la tierra precisamente en esa fecha. El evangelista tuvo una creencia verdadera, pero en realidad no se puede decir que haya sabido que el mundo se iba a acabar en esa fecha; fue simplemente una coincidencia. Para que sea más claro podemos modificar el ejemplo y suponer que en lugar de un evangelista tenemos un pesimista que cada día se levanta con la clara convicción de que va a morir ese día y diario predice su propia muerte. Su creencia siempre resulta falsa excepto una vez. El día que muere (y sólo ese) tiene una creencia verdadera, pero sería absurdo decir que él sabía que ese día moriría porque, irremediablemente, algún día le iba a atinar. Lo que queremos es que la creencia sea verdadera y que el sujeto tenga buenas razones para tener esa creencia, que esté justificado en creer lo que cree, y no que lo crea simplemente como una ocurrencia fortuita.
Con esto hemos obtenido la definición más difundida en filosofía de “Conocimiento”. De ahora en adelante la llamaremos la Definición Estándar, que generalmente se enuncia como una lista con tres condiciones cada una necesaria y en conjunto suficientes:
D E: Un sujeto S sabe C si y sólo si:
1) S cree que C.
2) C es verdadera (más exactamente C se expresa por medio de una proposición verdadera).
3) S está justificado en creer que C.
Es importante aclarar exactamente el alcance de D E pues en algunos contextos es importante no sólo lo que dice sino también lo que no dice. Además todas las condiciones son más problemáticas de lo que parece a primera vista:
Para tener un conocimiento C, la definición no nos exige que podamos demostrar C, ni exige que demos los mecanismos de verificación, ni tampoco dice que debemos estar seguros de que C es verdadera. Basta con que C sea verdadera y esté yo justificado en creer que lo es; es decir, para saber C no necesito saber que sé C.


La condición 1 habla de un sujeto que cree C, pero no se refiere a que el sujeto debe de tener C presente ante su conciencia. Por ejemplo, no es necesario estar pensando en todo momento que Neil Armstrong es el primer ser humano que pisó la luna para saberlo. En el sentido de D E, “creer” significa estar de acuerdo con la proposición “Neil Armstrong es el primer ser humano que pisó la luna” cuando se tenga en mente la proposición, sin que eso signifique que siempre ha de tenerse en mente. Yo sé que cinco por ocho son cuarenta. Tengo la creencia correspondiente, pero no lo estoy pensando constantemente, más bien la proposición “cinco por ocho son cuarenta” forma parte del conjunto de proposiciones de las que tengo la tendencia a asentir, si tengo la intención de ser sincero. Eso, y no otra cosa, es lo que significa que tengo la creencia siempre aunque no esté pensando en ello.
La condición 2 dice que C debe ser verdadera. Para una discusión detallada sobre la naturaleza de la verdad, ver “¿La verdad? La neta, la neta…?”. Aquí, es pertinente recordar que “la verdad” es una propiedad de las proposiciones, es decir, es una propiedad del contenido de esas oraciones indicativas que usamos para expresar creencias. También vale la pena recordar que la verdad de una proposición puede ser relativa, pero “la verdad” en general no es esencialmente relativa y mucho menos subjetiva.
La condición 3 dice que la creencia debe ser justificada. La justificación es un término sumamente problemático. Se requiere que la manera como llegamos a creer C no sea un mero capricho ni una ocurrencia inexplicable; es preciso poder exhibir que la creencia esté fundada en un ejercicio racional o por lo menos razonable. No sólo se trata de tener razones para creer C sino que deben ser buenas razones. Exactamente qué cuenta como una buena razón es objeto de controversia. Hay una serie de problemas, algunos endemoniadamente complejos, sobre lo que es una creencia adecuadamente justificada. Su tratamiento queda en promesa para una próxima (muy próxima) entrega en Sociedad de Científicos Anónimos.
Ilustración cortesía de https://www.behance.net/gallery/45488981/Knowledge-builds-bridges uso no lucrativo para divulgación científica


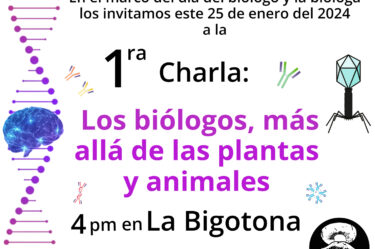

Sin comentarios