¿Y llegaron bailando cha cha cha?
El tema de la vida extraterrestre ha fascinado a todos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, más allá del mito de los platillos voladores, la literatura nos entrega múltiples enfoques sobre la cuestión, y asimismo, la ciencia también puede darnos un punto de vista interesante.
Hablar de extraterrestres es referirnos, invariablemente, al mito popular de los platillos voladores. En una ocasión tuve la idea de organizar una mesa redonda sobre el tema en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y las primeras sugerencias que algunos compañeros señalaban es que tenía que invitar forzosamente a Jaime Maussán. Después de unas cuantas bromas, tuve que explicarle a mis compañeros que los platillos voladores que Maussán muestra en televisión deberían ser vistos como un simple divertimento o, si nos ponemos más estrictos, como un fraude. Los vídeos de esferas, platillos o humanoides no pueden ser considerados como evidencia fehaciente para aceptar que somos visitados por seres provenientes de otros mundos. Hoy en día, con los programas informáticos disponibles en el mercado es posible fabricar todo tipo de vídeos que pueden impactar al espectador.
Días después, la mesa redonda se llevó a cabo con diversos científicos y divulgadores especializados en el tema. Las charlas abordaron diferentes perspectivas: desde cómo nos hemos imaginado a los extraterrestres a través de la historia, hasta en qué consisten las últimas líneas de investigación que llevan a cabo biólogos, físicos, químicos y astrónomos para tratar de determinar si hay seres vivos en otros planetas. Aquella mesa aclaró las dudas de muchos estudiantes y les mostró el punto de vista de la ciencia.
Si bien no contamos con evidencia que apunte a la posible existencia de organismos que habiten en otros astros, la remota posibilidad de hacer contacto con seres de otros planetas dispara nuestra imaginación y nos ofrece una serie de posibilidades que nos invitan a mirar nuevamente hacia las estrellas.
Las obras literarias que especulan sobre cómo sería un posible contacto se cuentan por docenas. Una de las más famosas y clásicas es La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Publicada mediante entregas en el diario Boston Post en 1898, la historia narra cómo una poderosa invasión marciana deja completamente devastada a la Inglaterra victoriana.
Los primeros recuerdos que guardo de la novela son aquellos gigantescos trípodes que arrojan grandes llamaradas de calor y misiles con gases venenosos. Sin embargo, hay que señalar que la historia en sí es una crítica al colonialismo victoriano y a la imagen que se tenía de los extraterrestres: antes de la novela, se creía que el sistema solar estaba habitado por seres similares aunque tecnológicamente inferiores a los humanos. La historia de Wells rompe este esquema y nos muestra que los marcianos son totalmente distintos a los humanos y que posiblemente, si han superado las grandes distancias siderales, deben poseer una inteligencia y tecnología muy superiores.
Hasta antes de las década de los 60’s del siglo pasado, el planeta Marte fue el mundo favorito de los autores de ciencia ficción. Una cantidad inimaginable de ellos creía que nuestro vecino planetario estaba habitado y que muchas de las posibles amenazas del espacio exterior podrían provenir del planeta rojo. Un posible antecedente de esta creencia puede ser la adaptación radiofónica de la novela de H.G. Wells emitida en el Teatro Mercury en 1938. Durante aquella emisión, Orson Welles, un actor que años después conquistaría Hollywood, adaptó la novela con resultados inesperados: mediante la simulación de un noticiario radiofónico, Orson Welles cautivó y asustó a muchos espectadores con una representación muy realista sobre una invasión marciana. Fue tan fuerte el impacto que algunos ciudadanos salieron a las calles y saturaron las líneas telefónicas pidiendo auxilio a la policía o al ejército. Un día después se informó que todo había sido una representación teatral radiofónica y que muchos espectadores no permanecieron en casa para escuchar el final de la transmisión en la que se agradecía al público su atención.
En un principio no resultaba tan popular el hecho de que otros planetas del sistema solar también eran posibles candidatos para detectar vida. El escritor y editor norteamericano John W. Campbell Jr. Fue uno de los primeros en hacerlo, y escribió toda clase de ensayos en los que se discutía la posibilidad de que el planeta Júpiter tuviera las condiciones necesarias para albergar vida. Incluso cuando dirigió la revista Astounding Science Fiction durante más de treinta años, aceptó publicar a mediados de los 50’s un famoso relato del escritor Poul Anderson titulado Call me Joe (Llámame Joe) en el que se mostraba a este planeta gigante gaseoso como un lugar exótico y hostil. La historia nos cuenta las travesías de un hombre en silla de ruedas que se presta para un proyecto en donde envían su mente al cuerpo de un ser alienígena azulado. (¿No les recuerda a cierta reciente película de un tal James Cameron?).
Después tocó el turno a Venus que fue utilizado ampliamente en el escenario de las historias populares de ciencia ficción. En el relato El planeta de los parásitos, de Stanley Weinbaum, dos expedicionarios tratan de sobrevivir en un Venus completamente hostil y exótico cuya flora y fauna era de los más extraño y surrealista. Asimismo, relatos como Los venusianos evanescentes, escrito por la autora norteamericana Brackett Leigh, son un reflejo de la creencia generalizada de que Venus, al poseer una gran capa de nubes que cubre toda su superficie, seguramente tenía lluvias permanentes que bañaban diariamente una gigantesca selva con toda clase de organismos fantásticos y casi oníricos.
A partir de las décadas de los 60’s y 70’s, la exploración espacial comienza a desmitificar las curiosas aunque rimbombantes ideas que se tenía de la posible vida extraterrestre en el sistema solar. Hoy sabemos que Marte es una especie de desierto gigantesco, con una capa de ozono muy delgada, sin el escudo de un campo magnético para repeler la radiación dañina presente en el viento solar. La radiación en la superficie es de tal intensidad que ningún microorganismo conocido podría sobrevivir.
Sin embargo, Marte sigue siendo uno de los candidatos más cercanos y probables para albergar al menos vida microbiana. Si bien la vida sería imposible en la superficie, podrían existir capas de bacterias en el subsuelo. Sabemos que en nuestro mundo existen bacterias que sobreviven a varios kilómetros de profundidad (un ejemplo es Audax viator, un microorganismo que ha conseguido sobrevivir a semejantes profundidades gracias a su habilidad para procesar y alimentarse de minerales). ¿Y si hubiese organismos similares en Marte?
El caso de Júpiter no es distinto. Hoy sabemos que es un planeta gaseoso con grandes huracanes y cuya gravedad y presión atmosférica son tan elevadas que no permitirían que ningún organismo pululara por ahí. No obstante, Europa, una de sus lunas, sí ha llamado poderosamente la atención de los astrónomos. Hasta este momento, sabemos que es una luna cubierta por una gigantesca capa de hielo de varios kilómetros de espesor y que alberga un océano salado. Sabiendo que el agua es un catalizador que favorece reacciones químicas y que los seres vivos están compuestos en un gran porcentaje por este líquido, ese astro se ha convertido en un posible candidato para detectar la existencia de vida.
En cambio, Venus ha dejado de ser un posible escenario de organismos exóticos. Gracias a las astronaves que se han enviado para analizarlo, se sabe que tiene temperaturas superiores a los 400 grados centígrados debido a un fuerte efecto invernadero provocado por la acumulación de gases como el dióxido de carbono y el dióxido de azufre, entre otros. En dicho efecto, los gases retienen la energía que se recibe del sol provocando que la temperatura del planeta aumente. En nuestro mundo tenemos un problema parecido: las constantes emisiones de gases como el dióxido de carbono producidas por la actividad humana posiblemente estén calentando el planeta, problema que puede tener serias repercusiones en el medio ambiente y puede provocar, entre otras cosas, que el hielo que hay en los polos se derrita y el nivel del mar aumente afectando a las ciudades costeras.
Pero regresando a la literatura, la mayoría de los extraterrestres no necesariamente provienen de algún planeta del sistema solar: muchos vienen de mundos lejanos que se encuentran a decenas, centenas, miles o millones de años luz.
La búsqueda científica de vida extraterrestre ha tomado en cuenta esto. Hasta la fecha, se han encontrado más de 1,700 planetas extrasolares o exoplanetas (planetas que orbitan alrededor de otras estrellas). La mayoría de estos mundos no se han detectado de forma directa (utilizando, por ejemplo, telescopios ópticos), sino técnicas indirectas en las que se analiza la luz de las estrellas. Una de las estrategias más utilizadas para buscar exoplanetas es a partir del análisis del bamboleo de las estrellas.
Antes de continuar, hagamos un pequeño experimento mental. Imaginemos que estamos en un parque y tomamos de los brazos a un niño pequeño para hacerlo girar. Al conseguir que sus piernitas se desplacen por el aire, uno mismo no sólo ejerce cierta fuerza sobre el menor, sino que el menor también ejerce cierta fuerza sobre nosotros que hace que nos bamboleemos. Algo similar sucede con las estrellas que tienen planetas en órbita: la estrella ejerce cierta fuerza gravitacional sobre sus planetas, pero éstos también ejercen cierta fuerza sobre sus estrellas provocando que se bamboleen. Al analizar la luz de las estrellas es posible detectar este efecto, lo cual nos indica que hay planetas alrededor de ellas.
Otra de las técnicas utilizadas consiste en analizar la luz de las estrellas para detectar cambios en su luminosidad. Si bien no podemos observar a los planetas que orbitan a las estrellas debido a la gran cantidad de luz que éstas producen, si podemos detectar cuando estos mundos transitan frente a ellas. La estrategia consiste en registrar si una estrella reduce periódicamente su luminosidad: si esto ocurre, es muy probable que haya un planeta o más que estén en órbita y que por momento eclipsan la luz del astro que emite.

En la literatura también se muestra a los extraterrestres como seres con forma humanoide. Muchos incluso son casi idénticos y pueden comunicarse sin muchos problemas con los humanos. ¿Qué nos garantiza que una hipotética comunicación entre humanos y alienígenas se dará sin mayor problema?
Para discutir esta pregunta, hay dos novelas con planteamientos muy distintos que pueden ayudarnos a reflexionar sobre un tema que se ha discutido entre astrónomos e interesados en el tema: la posibilidad de recibir y traducir un mensaje proveniente de las estrellas.
En la novela Contacto, escrita por el famoso astrónomo y divulgador de la ciencia Carl Sagan, Eleanor Arroway es una astrónoma que forma parte del proyecto SETI, iniciativa que emplean emplea radiotelescopios para tratar de detectar posibles señales emitidas por civilizaciones extraterrestres. En un momento importante de la trama, la humanidad recibe una señal que poco a poco se irá traduciendo hasta dar con el mensaje oculto: se trata de una señal en la que se incluyen los planos para fabricar una especie de artefacto que permitirá a los humanos ir hacia las estrellas.
Sagan dedica gran parte de la novela para hablar de las grandes ventajas y aportes de la ciencia. Asimismo, la historia discute brevemente cuál sería el impacto social, político, económico, cultural y religioso si se recibiera una señal de origen extraterrestre. Para este divulgador científico, las matemáticas serían el lenguaje universal con el que los seres inteligentes a lo largo y ancho del universo podrían comunicarse. Pero, ¿qué nos garantiza que otros seres interpretarían algo parecido a las matemáticas? ¿Es siquiera posible que seres separados por decenas de años luz y surgidos en un mundo lejano desarrollaran los mismos símbolos matemáticos?
Una novela mucho menos conocida, pero que a mi gusto maneja mucho mejor el tema es La Voz de su Amo, del escritor polaco Stanislaw Lem. La historia nos cuenta cómo, de pura chiripa, un grupo de astrónomos encuentran una señal de origen alienígena que deberá ser analizada. Pese a los esfuerzos de científicos, lingüistas, antropólogos, etc., apenas y se logra descifrar una mínima porción del posible mensaje. Lem es muy claro al respecto: si tenemos problemas para entender a quien está a lado nuestro, será casi imposible entender a una civilización extraterrestre que ha tomado un camino evolutivo muy distinto al de los humanos.
En dicha novela, Lem realiza un análisis pormenorizado de la interacción entre los científicos involucrados en el proyecto para descifrar la señal. Conforme avanza la historia, el lector descubre que la ciencia no es una entidad perfecta que resolverá todos los problemas del hombre, sino una actividad humana que pese a que nos da conocimiento útil y confiable sobre la naturaleza, también tiene límites. Ante la llegada de un mensaje extraño y difícil de traducir, pese a que los científicos se rompen la cabeza una y otra vez, al final el proyecto fracasa.
En esta novela, Lem también delinea la actividad científica. Los investigadores del proyecto encargado de descifrar la señal obtienen pocos resultados y muchos fracasos. La estrategia que toman para seguir obteniendo financiamiento y poder validar sus investigaciones es de lo más interesante: reportan con bombo y platillo los pocos resultados favorables como algo revolucionario, mientras que los fracasos simplemente no se mencionan. Esto es muy común en la ciencia que se hace en todo el mundo: el científico reporta sus experimentos y hallazgos en revistas especializadas y arbitradas, mientras que los problemas que tuvo para llegar a los resultados casi nunca se comentan.
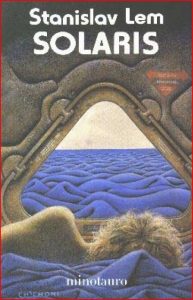
En muchas de sus novelas, Stanislaw Lem critica fuertemente la supuesta perfección de la ciencia para obtener conocimiento sobre el mundo. En su novela Solaris, un extraño mundo que orbita alrededor de dos estrellas ha cautivado a los científicos durante dos siglos. Lo curioso es que el mundo descubierto presenta fenómenos extraños e incomprensibles, al grado de que la ciencia humana no tiene la menor capacidad para entender qué es lo que sucede: los biólogos piensan que ese mundo es un enorme ser vivo, mas nunca hay evidencia que lo confirme; los químicos no tienen la menor idea de qué procesos ocurren en el océano del planeta; los físicos incluso tienen que rendirse debido a que las teorías más modernas y sofisticadas simplemente no sirven para explicar los fenómenos observados en aquel mundo.
En otra novela titulada Edén, Lem explota la idea clásica de la expedición humana perdida en un mundo extraterrestre muy lejano. Sin embargo, la gran diferencia aquí es que los astronautas se quedan pasmados frente a lo que observan: hay fenómenos tan extraños e incomprensibles que la idea de flora y fauna simplemente no sirve para explicar lo observado. Si hay extraterrestres en ese mundo, los humanos no tienen la capacidad para reconocerlos.
El autor polaco no está infiriendo que la ciencia no sirva para nada. Al contrario, acepta que la ciencia funciona y es muy útil. La reflexión va más en el sentido de que la actividad científica siempre presentará algún sesgo, que le e imposible escapar del factor social que la compone y que habrá fenómenos tan extraños y ajenos que no siempre podrán ser explicados bajo las nociones imperantes en el momento.
Por lo general los científicos y divulgadores no suelen mostrar la faceta social o política de la ciencia; la manera en la que opera como cualquier otra empresa humana, permeada por envidias, amiguismo, nepotismo, jerarquías y hasta mafias. Muchas de la actividad en las distintas disciplinas así como sus resultados realmente se negocian y los fenómenos observados se interpretan bajo una lupa conveniente. Conocer este tipo de detalles, explorados en algunas oras literarias como las de Lem, puede ayudarnos a tener una visión mucho más modesta, realista y humana sobre cómo se hace la ciencia y cómo se construye el conocimiento.

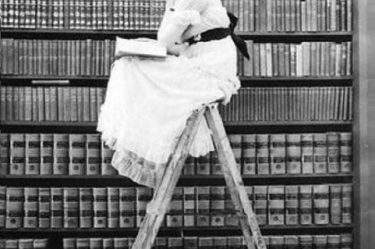
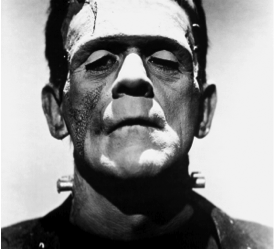
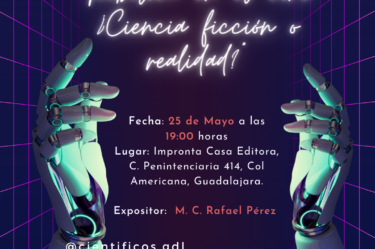
Sin comentarios