Este es un relato de las entidades que nos habitan y que, en buena medida, nos hacen ser quienes somos. Me refiero tanto a aquellas de carácter biológico —parásitos, simbiontes y comensales que recubren cada resquicio de nuestro ser desde el nacimiento— como a las presencias psicológicas que asaltan nuestros pensamientos cíclicamente y los alteran.
Resulta curioso, pero cuando giré la vista hacia el interior, en busca de todas esas criaturas y microorganismos que nos acompañan (o invaden, según sea el caso) y que nos llevan a tener que entretener una visión del individuo más compleja y un noción más amplia de la vida, lo que hallé de manera paralela hurgando entre los tejido fue también aquello que nos determina como personas. Las presencias que marcan nuestro camino y que constituyen el eje dramático de Fieras Interiores (Penguin Random Hose, 2025).

Así no lo tuviese previsto, el marco general de los parásitos y las historias naturales que he ido recolectando a lo largo del camino (y que comparto en este libro) se cruzaron de pronto con mi propia historia. Con mi historia familiar, quiero decir. En especifico con la figura de mi abuela y su cuadro de esquizofrenia. Así que como en otros lados se ha hablado ya bastante de la capa referente a los parásitos de mi libro, acá va un pequeño adelanto de la capa dedicada a mi abuela feroz…
Ojalá que lo disfruten y nos vemos en algunas de las presentaciones (27 agosto CDMX, 4 septiembre Querétaro, 20 septiembre Medellín, 15 octubre Monterrey y pronto más…)

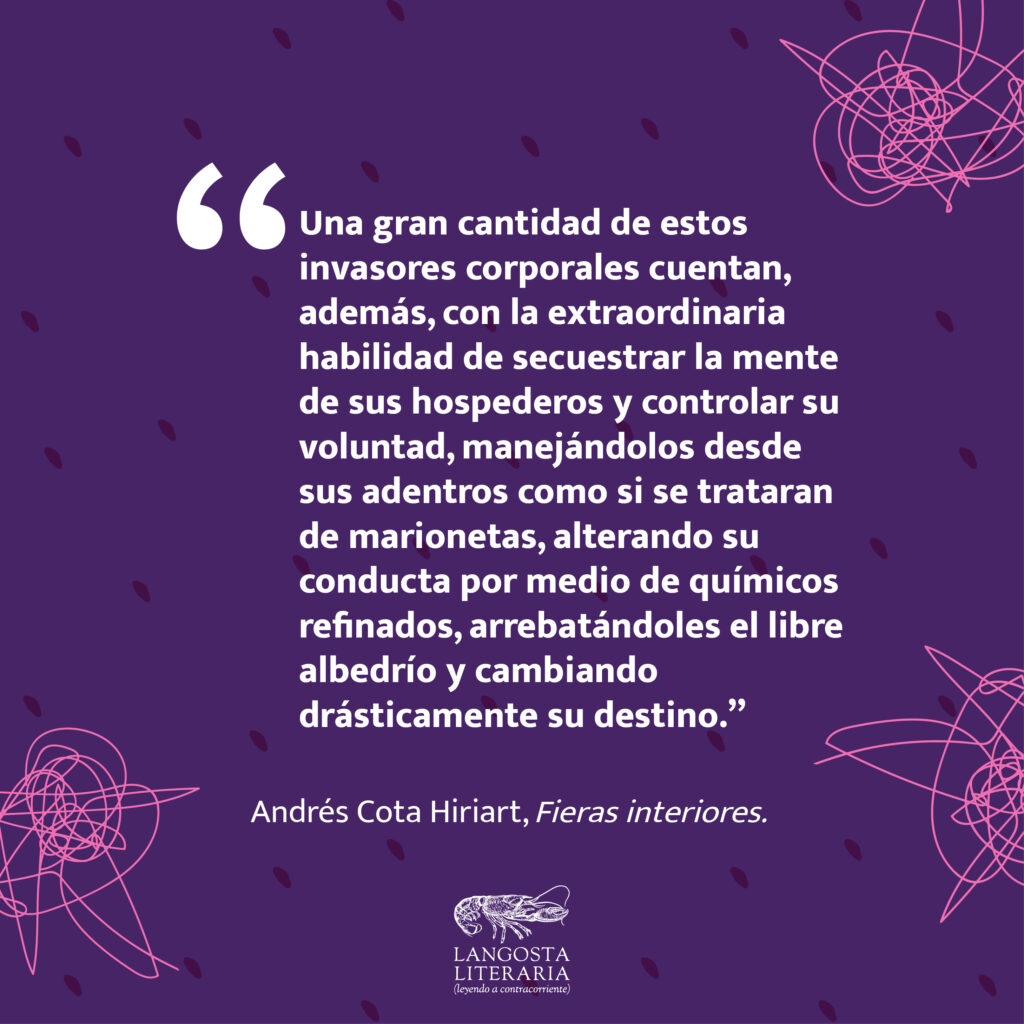
Otra clase de fieras interiores
Uno de los primeros recuerdos que tengo de Tita, mi abuela materna, la dibuja dentro de mi cabeza en camisón a altas horas de la madrugada (calculo que ella tendría unos setenta años de edad). No duerme, deambula inquieta por la habitación mientras susurra para sí misma. Entre sueños entiendo que pronuncia mi nombre y luego siento como me sacude ligeramente.
Cuando despierto me encuentro con sus pupilas dilatadas. Respira pesadamente. Sus ojos están tan abiertos que parece que se botarán de sus órbitas. Me observa por unos instantes con esa mirada entre catatónica y vidriosa, como de salamandra, que no parece terminar de enfocar lo que tiene enfrente y que prácticamente nunca pestañea, y después toma mi mano y me incita a salir de la cama.
Me levanto y la sigo hasta la ventana. Afuera el jardín brilla ligeramente azulado.
—Mira las hojas mijito —me dice señalando hacia los árboles—, no se mueven.
Pego mi pequeño rostro contra el cristal para comprobarlo, pero la verdad es que el viento mece las ramas con fuerza.
—Demasiada quietud —susurra ella tensando la mandíbula y estrujando mi mano.
Volteo a mirarla y sorprendo que, además de excitación, en su rostro se adivina un dejo de angustia. Ella no se percata de que la observo, se balancea sobre sus talones con la mirada absorta sobre el jardín mientras murmura: «no se mueve ni una sola… ni una sola…»
Transcurridos unos instantes, me pregunta:
—¿Sabes lo que esto significa, niño?
Niego con la cabeza.
—Que el mundo se va a acabar…
En ese momento escucho a nuestras espaldas:
—¡Gunga! ¡Gunga! ¿Pero qué estás haciendo?
Es la voz de Nano, mi abuelo, que le reprocha a su Gunga (como él solía llamarle a mi abuela), al tiempo de que se incorpora de la cama y se aproxima hacia nosotros.
—Vamos, Gunguita, deja al niño en paz… ¿Qué no ves que lo estas asustando? —le dice tomándola con suavidad por lo hombros.
—Pero es que, Fernando, las hojas, no se mueven —insiste ella.
Él la contempla con aire resignado, la abraza por unos segundos y le besa la frente.
—El mundo se va a acabar —repite mi abuela con la mirada desorbitada.
Mi abuelo me hace un gesto que significa que no le haga caso y con la barbilla me señala la cama, indicándome que vuelva a dormir. Lo cual, a mis cinco años y tras aquella escena, no es una petición muy trivial que digamos.
Así eran las noches en casa de mis abuelos y también un poco así eran los días, las tardes y las comidas. A mi abuela la diagnosticaron con esquizofrenia alrededor de su cumpleaños número cincuenta y dos, y desde ese momento el velo de la locura se postró sobre la familia.




Las Voces
Para el momento en el que conocí a mi abuela no quedaba la menor duda de que el diagnóstico había sido acertado: ella sufría de esquizofrenia aguda y sus síntomas se acentuaban con la edad. A los setenta años, que fue cuando realmente comencé a entablar una relación personal con ella, su proceso de transformación en abuela feroz se encontraba en una fase ya bastante avanzada. Había que estar alerta, «tratarla con pinzas», como se dice, pues en cualquier momento podía ocurrir un cambio repentino que trastocaba las circunstancias y las ponía patas arriba. Como una holla express bullendo a todo lo que da y con la válvula a punto de salir volando. Así me la figuraba yo de niño. Con esa respiración intensa y marcada como la de Darth Vader que incesantemente alternaba entre la agitación y la apnea, se podría decir que mi abuela era la sensación de inminencia vuelta persona. Tan solo era cuestión de tiempo el que la realidad inestable que hervía dentro de su cabeza se derramara hacia el exterior nuevamente y lo salpicara todo.
Es por eso que a veces me cuesta trabajo imaginarla cuando todavía no era así, cuando las fieras interiores aún no se devoraban sus pensamientos. Situarla en las diferentes iteraciones que adoptó su persona a lo largo de las décadas previas a que su enfermedad mental aflorara de lleno. Poderla ver como guía Montessori, por ejemplo, o como maestra de natación, trabajos que desempeñó por un tiempo. O como la joven seductora que encarnó durante sus años mozos; la más guapa de sus hermanas, según lo que ellas mismas afirmaban.
O más tarde como dama de alta sociedad, cuando su flamante marido ingeniero civil, es decir mi abuelo, comenzó a escalar puestos en las directivas institucionales y empresas paraestatales de producción energética en las que laboraba hasta llegar a convertirse en secretario de estado; una señora sofisticada y elegante que, se dice, organizaba fiestas y recepciones en las que convergían ingenieros, matemáticos, políticos y artistas en su gran jardín del centro de Coyoacán, que brillaba durante las cenas de gala y disfrutaba de figurar como el centro de atención, que hacía colectas anuales para la cruz roja y daba consejos románticos a sus amigas. Imaginarla, vaya, como Berta Diez de Urdanivia Gonzales (aunque ella se quitó el Diez), la mujer de personalidad desinhibida y graciosa que le distinguió hasta sus cincuenta años de edad.
Tampoco la conocí en su faceta como madre, quizás solo un poco sobrecontroladora, de cuatro criaturas: Humberto (17 años mayor que mi mamá), Hugo (14 años mayor), Berta (6 años mayor) y Marcia (que nació cuando mi abuela tenía 40 años de edad). Ni tuve oportunidad de convivir con su lado artístico, cuando visitaba museos y galerías asiduamente y asistía a calases de pintura. Todo eso no me tocó verlo y tampoco creo que sea mi lugar retratar. A mí lo que me corresponde, en todo caso, es perfilarla en su carácter de abuela. O, mejor dicho, como las distintas abuelas en las fue mutando al pasar de los años.


Rut, la mayor de mis primas, que me lleva quince años, me cuenta que cuando era chica Tita la llevaba al cine Continental, compraban gaznates rellenos de merengue rosa y se apoltronaban a ver dos o tres funciones seguidas; mientras que Lucio, el chofer, agarraba sitio un par de filas más atrás para cuidarlas y salir a la cafetería por palomitas cuando fuera necesario.
Ahora bien, yo conozco lo que es esa afición, si la vida me lo permitiera, con total placidez me entregaría a pasar tardes enteras dentro de un cine; sin embargo, Rut y mi abuela se encomendaban a ver dos o tres veces la misma película al hilo, lo cual creo que podemos estar de acuerdo en que constituye una actividad vespertina sumamente diferente, por no decir extraña. ¿Qué buscaba mi abuela en la reiteración de la pantalla? ¿Algo predecible, me figuro, en contraste con el caos que comenzaba a nublar su mente? La verdad es que a veces ella no estaba del todo presente, me cuenta mi prima, era como si aprovechara que nadie le prestaba atención durante esas horas de oscuridad en la butaca para fugarse en paz. Pero eso sí, fuera de la sala, me cuenta Rut, Tita era sumamente coqueta, con esos ojitos pizpiretos que tenía y su facilidad para sacarle conversación a cualquiera que se dejara.
Aunque no es del todo claro exactamente en qué momento se fragmentó la mente de mi abuela, lo cierto es que cuando sus episodios comenzaron a ser recurrentes y desembocaron en la búsqueda de consejo médico, ella llevaba ya algún tiempo de deriva mental; etapa durante la que sus pródromos —como se le llama en el argot médico a los primeros indicios de que podría haber algo que no funciona del todo bien— eran más esporádicos que una constante. Un ataque de cólera injustificado. Perder los nervios y darle una bofetada a mi prima Rut cuando era adolescente, por ejemplo. Propinarle un palazo con el mango de la escoba a algún chamaco malcriado, porque estaba brincando en la cama, y romperle el codo, si se prefiere. Esa clase de arrebatos.
Es que la Gunga hoy amaneció muy alterada, era la única explicación que ofrecía mi abuelo con la mirada vidriosa de la impotencia, ante aquellos primeros borbotones del geiser en el que se estaba convirtiendo su esposa.
De acuerdo con el Manual MSD, en la fase prodrómica de la esquizofrenia: «aparecen síntomas subclínicos con retraimiento o aislamiento, irritabilidad, suspicacia, pensamientos inusuales, distorsiones de la percepción y desorganización. El inicio de la esquizofrenia manifiesta (ideas delirantes y alucinaciones) puede ser brusco (en días o semanas) o lento e insidioso (durante años)». En el caso particular de mi abuela, lo anterior encaminó a ataques de pánico cada vez más frecuentes, desplantes emocionales incontrolables, agresividad, crisis nerviosas, psicosis y periodos de depresión durante los que se mentía a la cama después de la comida y ya no salía hasta entrada la mañana siguiente. Un día cualquiera, en plena fase maniaca, podía ponerse a organizar una gran fiesta, por ejemplo, invitar a decenas de personas y pedir por teléfono cincuenta pollos rostizados, para que llegado el fin de semana del evento no tuviera fuerza ni para salir de su habitación.
A mí ya no me tocó una abuela ni tan coqueta ni tan chistosa, me dice María, la hermana pequeña de Rut, que tiene ocho años más que yo. Y tampoco era ya nada cariñosa. Más bien, la Tita que yo conocí, continua María, podía alterarse por cualquier detalle insignificante. Súbitamente explotaba y comenzaba agredir a quien tuviese en frente, y una vez que se quedaba trabada por algo era muy difícil convencerla de lo contrario. No se me olvida ese día en que nos llevó a Chiandoni, la primera heladería italiana que abrió en la Ciudad de México, me cuenta mi prima.


Recuerdo que ella pidió un helado de ron con pasas, y que después, cuando se lo pusieron en frente, comenzó hurgarlo con desconfianza. Lo inspeccionó utilizando la cuchara por unos momentos, separando las pasas del resto del helado conforme se su gesto se iba comprimiendo en un mueca de disgusto, para al poco rato comenzar a armar un alboroto. ¡Son moscas! ¡Son moscas! ¡Por dios, que asco! —comenzó a gritar—. ¡Cómo se atreven! ¿Nos quieren envenenar o qué pasa?… Y pues armó un escándalo. Fue muy bochornosos, porque ella insistió, gritando y gritando, hasta que los dependientes le dieron por su lado.
Aunque, bueno, también había veces en que nos llevaba de compras, agrega mi prima. Bastaba que Rut, o yo, le dijéramos que teníamos el pie plano, por ejemplo, y que necesitábamos tacones, para que Tita nos llevara al puerto de Liverpool y saliéramos con tres pares de zapatos nuevos cada una. Pero si tuviese que decir que era lo que más hacia mi abuela cuando yo era chica y pasaba los fines de semana en su casa, relata mi prima, eso sería rumiar. Rumiar pensamientos, quiero decir, con la mirada fugada en un punto indefinido y eternamente chupando algún dulce de esos de anís que le gustaban. Así se pasaba la horas. ¿Te acuerdas de su secadora de pelo?, me pregunta. Esa secadora de pedestal como de salón, de esas en las se mete toda la cabeza, ahí pasaba buena parte de la mañana. ¿Será que el ruido blanco la calmaba?
«Incluso en una fase prodrómica avanzada, solo un porcentaje (< 40%) tiende a desarrollar esquizofrenia completa», remata el párrafo del manual citado. Desafortunadamente a mi abuela le tocó formar parte de tal porcentaje, pues pronto sus fugas cognitivas comenzaron a empeorar. Las primeras revelaciones íntegras de sus fieras interiores tuvieron la forma de alucinaciones de carácter auditivo: cuatro o cinco voces distintas que le hablaban sin parar. La red les llamaba ella. Y estaba segura de que aquellas voces pertenecían a un grupo de psicoanalistas inmersos en la tarea de analizarla incesantemente. Una junta de doctores que perenemente juzgaban sus acciones y criticaban cada una de sus decisiones.
Esa red que escuchaba era intrusiva, opresiva y ubicua, y lo más abominable: tenía la capacidad de leer sus pensamientos. Intentar comprender cómo se sentiría uno si tuviera a un concilio omnipresente de expertos sacando conjeturas sobre todo lo que uno hace, dice o piensa es, por decir lo menos, desquiciante y más que suficiente para eliminar todo atisbo de romanticismo que pueda llegarse a tenerse respecto a la locura. Más aún, cuando a las paranoias auditivas siguieron las alucinaciones de carácter visual. Y un poco más adelante, el desfase temporal extremo y la perdida total del sentido de realidad.
Imposible olvidar aquella vez en que se perdió en Perisur, porque cuando regresó a buscar el coche en el estacionamiento alucinó que Lucio, el chofer, estaba muerto. O, mejor dicho, que lo habían asesinado a balazos, y que todo el asiento trasero estaba lleno de sangre. Horrorizada, huyó corriendo, y quién sabe dónde se iría a meter pues apareció hasta bien entrada la noche a bordo de un taxi al que, a saber cómo, supo guiar hasta su casa. Tampoco era del todo infrecuente que sacaran a mi abuelo o a mi madre del trabajo porque Tita, en pleno vuelco paranoico, había agarrado un cuchillo y estaba amenazando a la cocinera o alguna de las empleadas del servicio doméstico. O que de pronto se metiera con alguna desconocida en un restaurante acusándola de ser amante de su marido.
A veces pienso que en contextos históricos o culturales diferentes de los que le tocaron a mi abuela, esos comportamientos delirantes y desplantes desquiciados de los que comenzó a ser presa, bien podrían haber acabado valiéndole un exorcismo.

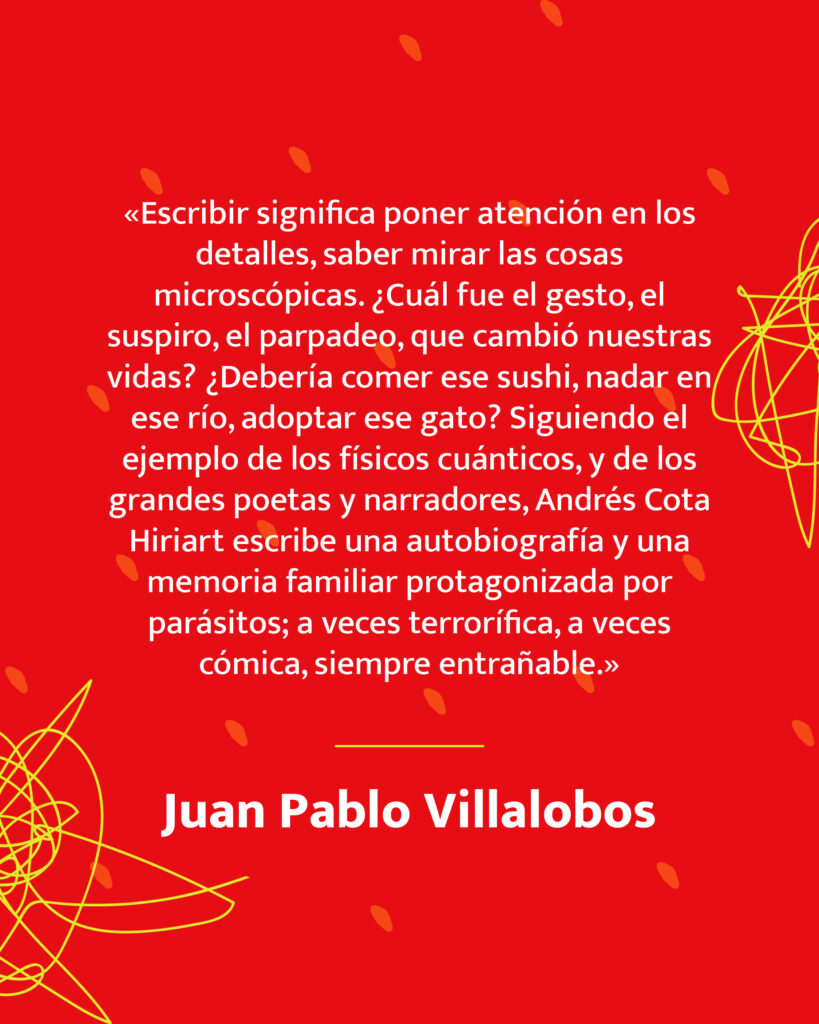





1 Comentario
[…] Esta charla acontece en el marco del libro de reciente publicación Fieras Interiores de Andrés Cota Hiriart (Penguin Random House 2025), que ofrece una exploración de los entes que nos habitan, tanto aquellos de carácter biológico como psicológico, una odisea de parásitos, microbiota, hongos y esquizofrenia. Habrá venta y firma de ejemplares. Acá un adelanto. […]